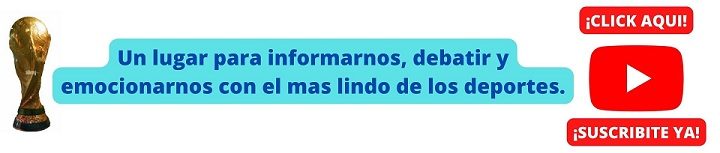El ídolo del arco (Maracanazo, 16 de julio)

Ataja El Roto. A lo grande. Se estira desde su silla débil hasta la puerta del Bar de los Sábados. Vuela y atrapa, brillante, ahí, en pleno bar, una servilleta blanca y chiquita que iba camino de la calle empujada por algún viento que tenía vocación de goleador. Todos los testigos lo aplauden, lo felicitan, le confiesan sorpresa. “Es un homenaje” cuenta el Roto mientras se acomoda, se alinea su ropa no deportiva y pide un café doble para compensar el esfuerzo. “¿Un homenaje a quién?”, interroga el Gordo, socio activo de los debates de bar de cada sábado. “A mi ídolo de siempre” es la respuesta. El Gordo, el Alto, el Pibe y también cada uno de los mozos veteranos del Bar de los Sábados repasan arqueros de todas las famas y de todas las épocas. El Roto intuye que no adivinarán. Pronuncia, entonces, dos sustantivos propios que no tardarán ni una décima en convocar a cada uno de los asombros que caben en un bar. “Moacyr Barbosa”, dice, con énfasis, como se dice a un ídolo. Efectivamente: todos los asombros llegan, llegan rapidísimo, llegan incluso invitando a otros asombros de otras partes. Eruditos en fútbol, los del Bar de los Sábados lo saben: Moacyr Barbosa fue el arquero de Brasil en la final del Mundial de 1950, el hombre que no atajó la pelota que le dio el título a Uruguay en ese Mundial, el jugador al que casi un país entero rechazó a partir de ese día y para todos los días que después vinieron. Moacyr Barbosa, el ídolo del Roto.
El Roto asume que carga con el deber de una explicación. No se hace rogar. Argumenta. No, no es exacto. No solamente argumenta: argumenta orgulloso. Cuenta que resolvió admirar a Barbosa sin necesidad de verlo atajar. Bastó que alguien lo indignara comentándole, como una certeza natural y maldita, que la existencia se divide entre ganadores y perdedores. Y que ese, Barbosa, era un perdedor porque debió usar las manos como ganchos pero las extendió como trapos viejos el 16 de julio de 1950, en el Maracaná, un estadio que se le transformó en lápida, cuando no tapó una pelota de Alcides Ghiggia que permitió que Uruguay fuera el campeón y que Brasil fuera un vacío. Barbosa, que merecía los derechos de un individuo corriente, se volvió esclavo de esa circunstancia durante el medio siglo completo que transcurrió desde el instante en el que aquella pelota tocó la red hasta la hora en la que él respiró el último de sus aires. Se lo señalaron en las veredas modestas de Río de Janeiro en las que parecía haberse quedado sin sitio, en los ómnibus en los que viajaba con las miradas de los otros astillándole la piel y en las tribunas desagradecidas que antes le habían aplaudido hasta los tiros que tapaba con las uñas. “No —afirma el Roto, dolorido, dispuesto a no continuar especificando las tristezas de Moacyr Barbosa—, la vida no se divide en ganadores y perdedores”.
Y no se calla el Roto. Habla más. Proclama. Usa la voz entera, las palabras con fuerza: “Alguien que resiste todo ese absurdo, alguien que es capaz de que el corazón le lata a pesar de que un país le vibra infinitamente en contra, alguien que se empecina en vivir en la sociedad aunque lo hayan condenado a un entierro social, alguien así es un ídolo”. Resopla. Y vuelve: “Perdedores son los que dicen que los otros son perdedores”, casi grita el Roto, mientras las manos con la que atajó la servilleta blanca y chiquita le tiemblan sobre la madera raída de la mesa del Bar de los Sábados.
Con esas mismas manos, el Roto busca ahora como un desesperado su portadocumentos en un bolsillo. Saca una cédula, tres billetes, las esquelas de un amor antiguo y las fotos impecables de sus hijos. También asoma un recorte de un diario viejo en el que apenas se reconocen contornos. Lo que mejor se distingue es la silueta de un hombre largo. Abajo, se intuyen dos palabras: “Moacyr Barbosa”. Nada más. El Roto alisa ese papel con historia, repite de nuevo “mi ídolo” y trata de que por la garganta apretada le pase de a poco el último sorbo del café doble.