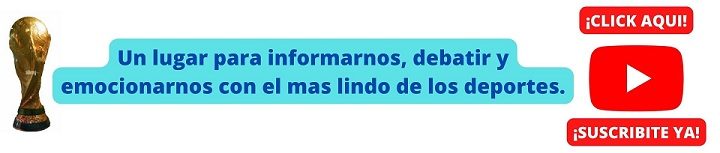En la cancha, García Márquez

Por Ariel Scher
(Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril del 2014. Siempre está)
En el pueblo donde mi madre se le declaró a mi padre, había un marcador de punta que repetía, entera, con comas y hasta con puntos, la primera página de Cien años de soledad cada vez que un wing quería desbordarlo. No estaba especialmente loco ni, tampoco, especialmente cuerdo, pero su fundamento era invencible. Decía que, después de esa jugada, alguien en el mundo, el wing o él, iba a quedar desencantado, por lo que darle sonido a esa página emparejaba la existencia y ponía las cosas en su lugar. Acertaba el marcador de punta porque conocía un secreto que le pertenecía a millones de personas, cómplices en el secreto: la vida había dejado de ser una oportunidad para desencantos largos desde que Gabriel García Márquez empezó a contarla.
Aquel marcador de punta jugó en algunos equipos de alto renombre y en otros de ninguna fama, casi todos lejos del pueblo donde mi madre se le declaró a mi padre. Entre esos últimos había uno que, en su acta fundacional, figuraba como el Deportivo no sé cuánto pero al que la lógica tornó primero en Deportivo García Márquez y, luego, bastante rápido, en “el García Márquez”. En el triunfo, en la derrota y en cualquier otra circunstancia, el capitán pronunciaba la palabra “mierda” con el énfasis con el que se cantan un himno o un gol. Había árbitros que lo amonestaban, lo expulsaban y hasta se ofendían porque tardaban en entender que hablar “mierda”, entonar “mierda” y gritar “mierda” era el homenaje consecutivo que ese capitán le hacía a su abuelo, capitán también de un club de glorias no reconocidas, idéntico en demasiadas cuestiones al viejo de El coronel no tiene quien le escriba, ese libro de abismos y de maravillas que en el final del final, tallándose en las vísceras de cada lector, ponía a la palabra “mierda” en la cumbre de todas las literaturas.
Además del marcador de punta y del capitán, el García Márquez era un equipo que honraba a un entrenador que imbuía de místicas a sus jugadores y a su público asegurándoles que cada partido era un acontecimiento tan intenso como Los funerales de la Mamá Grande. Si, a pesar de eso, las sombras del desastre se posaban sobre su plantel, el entrenador proponía una cita colectiva, elegía a uno de los personajes de La mala hora o de Crónica de una muerte anunciada, lo retrataba, casi a la manera de García Márquez, en sus agobios y en sus debilidades y les sugería a sus muchachos que, al revés, recuperaran las esperanzas de respirar, de jugar y de pelear contra lo injusto como hacía García Márquez no sólo cuando escribía sino cuando, sin fisuras, se paraba en el costado correcto en la cancha de la realidad. Una vez, otra vez y otra vez, el entrenador cerraba esas convocatorias con la misma frase: “Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida”. Para él, en esas dieciseis palabras residía la esencia de La soledad de América Latina, el discurso con el que colombiano recibió el Premio Nobel en 1982. También entreveía ahí la esencia de García Márquez.
Tanta identidad germinaba bien. Un poco tosco pero mucho más tenaz que tosco, el mediocampista central del García Márquez pedía que lo llamaran Florentino Ariza, como uno de los protagonistas de El amor en los tiempos del cólera. La pelota, esa fascinación, se le volvía esquiva en muchos partidos, pero perseveraba, no se resignaba, se susurraba con él como oyente único que, así como Florentino Ariza había terminado a los abrazos con Fermina Daza tras décadas de no consumar un amor hecho paciencia, la pelota, al concluir el camino, se rendiría a la voluntad de sus pies y sobrevendría una infinita felicidad. Florentino Ariza (el mediocampista central, no el del libro) había aprendido de García Márquez que cada gente es un universo y que, en consecuencia, no todos advertían con las mismas señales eso de que “el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida”. El arquero, por caso, se había educado en el arte de no extraviar las esperanzas con Memoria de mis putas tristes, una obra que instruye sobre cómo un amor imposible no tiene por qué ser imposible para todos los tiempos o, más que eso, sobre cómo lo imposible, el imposible que sea, esconde alguna llave para abrir las puertas de la posibilidad. En el vestuario en el que los futbolistas del García Márquez cobijaban sus ilusiones, de tanto en tanto brotaban ejemplares de Memorias de mis putas tristes. Muchos creían que los repartía el arquero. Falso: esos ejemplares viajaban en la mochila de un defensor suplente, tan tímido como el propio García Márquez cuando respiraba su juventud y nadie estaba enterado de que era García Márquez.
El marcador de punta del pueblo en el que mi madre se le declaró a mi padre cautivaba audiencias con sus memorias que, en ciertas confesiones, portaban putas tristes, pero en general articulaban al fútbol con García Márquez. De su paso por el equipo al que llamaban García Márquez albergaba tantas experiencias como para armar otros doce cuentos peregrinos como los Doce cuentos peregrinos que nucleó García Márquez en una construcción deslumbrante. No obstante, afirmaba que los rastros de ese escritor se esparcían en otros equipos y en otras personas. En una semifinal lo había dirigido un árbitro que concebía lo justo y lo injusto según los trazos del Simón Bolívar que García Márquez había diseñado en El general en su laberinto. En un club hundido había padecido a un dirigente que ejercía su despotismo fotocopiando, al principio, las hojas de El otoño del patriarca y, apenas más adelante, fotocopiando el comportamiento de ese patriarca tiránico. Una más: en un equipo muy defensivo ese marcador de punta había descubierto a Luis Alejandro Velasco, un delantero abandonado, al que jamás le llegaba la pelota, que sostenía ser Luis Alejandro Velasco, náufrago de fútbol tras ser náufrago en el revelador Relato de un náufrago con el que García Márquez alcanzó su graduación número mil como maestro de periodismo y de todo lo que tuviera que ver con narrar y con percibir a los demás.
De cualquier modo, en el pueblo en el que mi madre se le declaró a mi padre todavía perdura la convicción de que la historia preferida del marcador de punta ocurrió en el cuarto minuto de descuento de un clásico en el que enfrentaba a un wing admirable. Ambos habían trajinado un duelo de los más exigentes y, en el que sería su cruce del final, el marcador de punta insistió en su ritual de repetir la primera página de Cien años de soledad. El wing ensayó un amague, soltó la pelota y le pidió, si no era molestia, que, después de la primera página, siguiera con la segunda, en una de esas con la tercera, ojalá que con la cuarta. El partido se acabó y, según recuerdan en el pueblo, la voz del marcador de punta retumbaba, unas cuantas horas más tarde, haciendo que en el aire del estadio volara la frase “porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra”. El wing, como todos los lectores de García Márquez en cualquier pasado y en cualquier futuro, lloraba, reía, aplaudía, vivía.