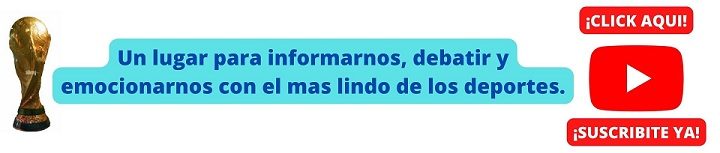El arquero y Marilyn

El arquero peor criticado de la historia fue Yakov Hodorov.
Habrá quienes sostengan que eso es una arbitrariedad o, incluso, un error porque en todos los equipos de todos los barrios y en todos los equipos de la competición profesional hubo y hay alguien a quien le desflecaron el corazón por no impedir que una pelota cualquiera viajara hasta la red. Habrá quienes aduzcan que el ranking de los maltratados lo encabezará hasta la eternidad el brasileño Moacir Barbosa, un grande, a causa de la fatídica derrota de Brasil frente a Uruguay en la final del Mundial de 1950 en el Maracaná. Y habrá otros y otras que aseveren que nadie la pasó tan fulero como Harald Schumacher luego de sus dudas en la tarde mexicana de 1986 durante la que su Alemania debió conformarse con el subcampeonato ante la Argentina hecha fiesta de Maradona y compañía. Y habrá más gentes que recuerden que un tal Carlitos o un tal Roberto se mudaron de cuadra después de un partido sin prensa en el que se les derritieron los dedos en demasiados de los remates de un desafío en el que no correspondía perder.
Pero lo de Hodorov resulta inalcanzable.
Primero, porque se trató un arquero notable. Nació el 16 de junio de 1927 en Rishón LeZion, unos ochos kilómetros al sur de Tel Aviv, cuando el Estado de Israel todavía no se había corporizado. Se volvió jugador de Primera División apenas a los 15 años y se mantuvo en la máxima categoría hasta 1966, cuando el documento lo situaba en la frontera de los cuatro decenios. Pasó por seis clubes, todos israelíes, sumó títulos y resolvió no migrar al Arsenal inglés, acaso porque, como apuntan sus biógrafos, en la escena posterior a la Segunda Guerra Mundial lo dominaba el temor residual al espanto arrasador que había surcado a Europa. Pisó el césped en 31 ocasiones para la selección de su país con tanta jerarquía que muchos archivos lo caratulan como el mejor número 1 israelí de cualquier era. En 1958, saltó de futbolista a mito porque se rompió la nariz en un duelo contra Gales, tras un choque con el grandote y goleador John Charles, y perduró en el arco, más allá de la medicina y más allá del dolor. Como los clásicos de su puesto, mitad eficacia y mitad poesía, sabía vencer al aire para llegar a los ángulos más remotos. A nadie le estampan por casualidad un seudónimo como el que signó su carrera. Bello rótulo: El Pájaro.
El Pájaro Hodorov salió campeón israelí de 1957 sudando las ropas del Hapoel Tel Aviv, su conjunto entre 1947 y 1962. Transcurría su momento cumbre. Y, a veces, en la cumbre toca recibir premios. El suyo consistió en un viaje. Y con qué destino. A Nueva York.
Como emblema del Hapoel Tel Aviv y junto con sus compañeros, Hodorov brotó sonriente y convencido el 12 de mayo de 1957 en el estadio Ebbets Fields de la más famosa de las urbes estadounidenses. Nadie lo pronunciaba con la garganta al mango pero se desarrollaba un acontecimiento político. El Estado de Israel cumplía nueve años y, en una demostración más de sus afiatadas relaciones con los Estados Unidos, celebraba el aniversario con, entre otras galas, un partido de fútbol. Cierto que el Ebbets Fields constituía un recinto de béisbol que marcharía al derrumbe tres temporadas más tarde y cierto es, además, que un cruce de fútbol entre estadounidenses e israelíes no venía a erigirse en la cita más tentadora si se la comparaba, por caso, con las exhibiciones que Argentina esparció en el Sudamericano de Lima de ese año o con las magias del Brasil del joven Pelé que se consagraría campeón del mundo en Suecia en 1958. Pero era fútbol. Y ahí andaba, figura de la tarde, Hodorov.
Al Hapoel Tel Aviv le pusieron enfrente a una especie de selección de la inestable liga yanqui y eso casi carece de relevancia. Lo relevante residió en quien se ubicó enfrente de Hodorov.
Desde la literatura, las ciencias sociales, los feminismos, las artes escénicas, la filosofía estética y montones de espacios más hubo intentos, muchos de verdad maravillosos, para dimensionar ese horizonte enfrentado a Hodorov, pero, como sucede en pocas oportunidades, todo esfuerzo se tornó insuficiente. Nada narra de modo completo a Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, con un vestido azul y una gestualidad de más colores que los que existen, no arrastraba un nexo personal con el fútbol que la emparentara con millones de seres en el planeta. Para el planeta, ella portaba otra significación. No obstante, como Hodorov, allí florecía, con sus mechas rubias que inspiraban a los peinadores de la Tierra, con unos zapatos de taco que complicaban la más mínima voluntad de jugar al fútbol, con el carisma que despabilan las diosas y los dioses al ingresar en los estadios o donde sea. Los reconstructores del hecho afirman que la clave de su presencia hay que atribuirla a su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, de pertenencia firme a la comunidad judía neoyorquina. Los que ni parpadearon durante la brevedad que la ligó con el fútbol añaden hasta ahora que eso ni importa como tampoco importa que ensayará el puntapié inicial tres veces. Que lo importante era ella. Ella y una brisa leve que casi auguraba los versos que Charly García le dedicaría en “Marilyn, la cenicienta y las mujeres”: “Flotando en el viento la ves”.
El español Carlos Marañón, periodista, crítico cinematográfico, futbolista y miembro de una familia de futbolistas, estampó la imagen del Marilyn lanzando el puntapié inicial de aquel partido en la tapa de su librazo “Fútbol y cine”. “El saque de honor más fotogénico de la historia, el ícono fundacional de la unión entre fútbol y cine”, escribió El reportero gráfico Sam Wood capturó el instante entre los instantes: la pelota que acelera hacia la cámara o hacia el infinito, el calzado diestro de Marilyn que se olvida del suelo, el rostro impecable que no cobija o no parece cobijar ninguna de las tristezas que le poblaron la vida antes y después, el punto de equilibrio dudoso que generará que (ya fuera de la foto) la estrella se agarre el tobillo derecho después de patear, el esplendor en su condición máxima porque Marilyn -la máxima- y el fútbol -lo máximo- se reunían para una eternidad tal vez igual de máxima. ¿Qué más se podía pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y Hodorov. A la derecha de Marilyn, más cerquita que nadie, los labios felices, el Pájaro Hodorov.
Y eso podría ser la totalidad. Una hermosa totalidad.
Pero Hodorov, el de los labios felices, se transformó en el arquero peor criticado de la historia por ese día.
Hapoel Tel Aviv se impuso a los estadounidenses por 6 a 4. Una cifra inútil hasta para la estadística. Un testimonio esfumable para corroborar que representaba lo lógico frente a un adversario débil. Y un episodio que no ocultó un detalle: le embocaron cuatro goles.
Cierta prensa israelí dijo que Hodorov estuvo lejos de arrimarse a sus desempeños mejores porque la proximidad con Marilyn lo había embobado y, prisionero de las sensaciones que esa mujer desparramaba hacia cada costado de su vida, rindió como un desastre.
Hodorov llenó de sinceridad los oídos del universo ante cada circunstancia en la que lo interrogaron por el tema. Seguro que así se comportó en la jornada dura del 4 de agosto de 1962 cuando Marilyn apareció muerta, seguro que ejerció coherente en cada entrevista, seguro que persistió hasta que, en una época en la que lo homenajeaban con frecuencia, le tocó irse, a los 79 años, el 31 de diciembre de 2006. Invariablemente, respondió así: “Los periódicos escribieron que me confundí y que permití algunos goles porque había estado cerca de Marilyn. Es cierto, estaba un poco emocionado, ¿pero quién no estaría emocionado junto a ella?”.
Unos goles son unos goles. Y ella jamás dejará de ser ella.
Por eso en la foto, a nada de Marilyn, el arquero peor criticado de la historia sonríe para siempre.