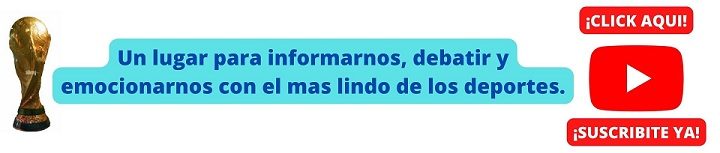Mirando a Dieguito

(Dieguito Maradona debutó en la Primera de Argentinos el 20 de octubre de 1976)
Esas cosas pasan cuando muchos están distraídos. Muchos estaban distraídos y no porque la primavera de 1976 anunciara que iba a cumplir su primer mes o porque las transpiraciones deportivas de Argentinos y de Talleres de Córdoba merecieran la atención entera. Muchos estaban distraídos porque, en cualquier sociedad, a veces muchos y unas cuantas veces muchísimos se distraen de manera cómoda e inconveniente y entonces pasan esas cosas a la mañana, a la noche o en el entretiempo de una tarde de partido. Muchos estaban distraídos y no advertían que Dieguito de los pies como jardines, y de los ojos muy abiertos, y de la seguridad de que todo iría fenómeno, y de los mejores quince años que conocería el fútbol del universo, saltaba y se estiraba y caminaba sobre un césped ralo al que él bastante pronto volvería un paraíso. Muchos estaban distraídos en la atmósfera quieta que Buenos Aires respiraba en La Paternal el 20 de octubre de 1976. No se daban cuenta de que estaba por empezar una historia.
“Marandona, entra Marandona”, avisó el menos distraído de los distraídos que apoyaban sus suelas Febo o sus zapatillas Flecha arriba de las maderas demasiado viejas de ese estadio que, también, se estaba poniendo demasiado viejo. “¿No entra Hallar?”, lo interrogó un abuelo que despabilaba su propia distracción y aspiraba a que Argentinos, envuelto en un 0-1 como resultado preocupante, llegara al gol o, al menos, a la esperanza del gol haciéndole sitio en la cancha a un delantero de experiencias como Ibrahim Hallar. “No se llama Marandona. El pibe se llama Maradona y hoy debuta”, ilustró, corrigiendo lo que había que corregir, un catedrático de la popular que no sólo supo rectificar ese apellido que nunca nadie más pronunciaría mal, sino que recordó que en otras tardes, iguales a las de ese miércoles pero de domingo, Maradona y no Marandona venía demoliendo a la Ley de Gravedad y, malabar tras malabar, conseguía, con un cuerpo que era el suyo y con un aire que era el de todos, mantener a la pelota flotando hasta que alguien le avisaba que había que devolvérsela al suelo.
El catedrádico de la popular no le erró: era Maradona. Y siguió sin errar: si en el pasado próximo había enriquecido los entretiempos, ese día ingresaba para enriquecer lo que sucedería después del entretiempo. El Beto Naftaly, que en aquella hora era un estudiante secundario fugado de la clase de Educación Física y no el médico de tantas y de tantos que sería en su adultez, se apretó el mentón agudo y enfocó sus pupilas de espectador hacia el círculo central. Mario de Floresta, arquerito aficionado y fiable que ya se intuía un porvenir en el comercio, bamboleó su torso flaco y clavó la mirada en Dieguito de los pies como jardines, acaso por una corazonada, tal vez de casualidad. Miguel Angel Bertolotto usó la caligrafía perfecta de todos sus apuntes de periodista para escribir las ocho letras del apellido del debutante y parpadeó ante la primera pisada con una perplejidad idéntica a la que, casi un decenio más adelante, lo haría parpadear en el estadio Azteca como testigo directo del gol más inspirado y más famoso que brotó desde los jardines de los pies de Dieguito. Un hincha de Argentinos tembló. Maradona no. Maradona no tembló. Maradona no tembló porque, aunque le restaban diez jornadas para completar 16 calendarios, aunque enfrentaba a un equipo de hombres notorios y aunque no tenía aprendidos todos los misterios que habitan en los botines profesionales, sabía lo que quería y lo que podía hacer en una cancha.
Argentinos perdía cuando Dieguito se volvió parte del juego y terminó de perder cuando el árbitro Roberto Maino silbó el final. En el medio, el maestro Rubén Bravo, que había sido un artista de la pelota y transcurría la ruta hacia ese atardecer como entrenador de Talleres, registró que el seminiño que había irrumpido en el partido le desarmaba los mapas, pero igual disfrutó de la geografía distinta que traía ese jugador. Juan Domingo Cabrera se inscribió en las memorias del fútbol como el noble mediocampista que siempre fue y, además, como el propietario de las piernas entre las que Maradona lanzó su caño inaugural en Primera. El Hacha Ludueña, desenfadado talento cordobés, corrió un montón y alcanzó a decirse que menos mal que había hecho el único gol en el primer tiempo porque después, en el segundo, el muchachito ese metió algún susto que amenazó con ensombrecer el triunfo. Y Rubén Giacobetti siguió el desenlace ya casi listo para regresar a su casa, observando los vaivenes del último rato desde fuera de la cancha y sin estar aún enterado de que para los archivos del planeta y para las entrevistas de aniversario tras aniversario iba a ser eternamente el futbolista al que sustituyó Maradona en su estreno.
“El pibito va a ser un fenómeno”, resolvió, una vez más sin errores, el catedrático de la popular unos diecisiete o dieciocho segundos después de que la función acabara. Transcurrió otra brevedad para que catedráticos y no catedráticos abandonaran las maderas demasiado viejas del estadio que se estaba poniendo demasiado viejo y se esparcieran sobre el cemento porteño. Una larga hilera de caballos y de jinetes policiales supervisaba, dueña de todo, la partida de los hinchas. “Vamos rápido que la cana está cebada”, le propuso, en la mitad de la calle, un veterano a otro veterano que lo acompañaba. Algunos de los que alcanzaron a oírlo no comprendieron de qué hablaba. Quizás eso pasaba porque, inclusive con una dictadura bruta entre las brutas imponiendo la vida y en especial la muerte, muchos estaban distraídos.
Dieguito de los pies como jardines se bañó, se cambió, se detalló cada recuerdo de su tarde y se fue rumbo al próximo fútbol. En la existencia que vendría, de esos pies saldrían flores y frutos y misterios y goles como para llenar un mundo. Saben la humanidad y la historia que, frente a tanto Maradona, ya nadie podría estar distraído.