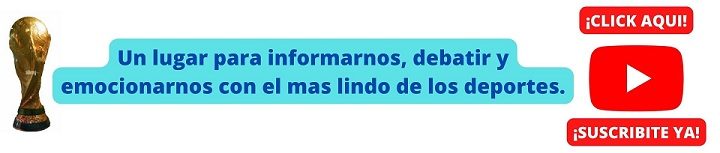El zumbido de Sísifo

Hace un tiempo se instaló, en este país, un murmullo lejano de cualquier queja, una suerte de zumbido. Muchos lo definen como el susurro del rio manso, otros como el grito de euforia del viento zonda y algunos se animan a compararlo con el suspiro de las mariposas monarca cuando están por nacer. Lo cierto es que en este país todo el tiempo algo desgarra el silencio, no lo deja ser. Unos pocos lugareños, una verdadera minoría, se sienten molesto por ese sonido, les parece un despropósito que se mantenga en el tiempo, que no abandone su insistencia. Acusan de vulgar vicio, una manera miserable de destratar a aquellos que solo tienen ese mérito. No soportan que el zumbido, además, sea terco en su voluntad inquebrantable. Otros se arriesgan a la afirmación de que el zumbido no pierde intensidad, unos pocos aseguran tener la capacidad de advertir ligeras variaciones en el volumen, unas más intenso, otras ligeramente leve, como sedado. Pero unos y otros confirman su existencia. El origen, concluyen todos, no es tan incierto, tiene un motivo, muchos arriesgan que hasta pueden fijar fecha y hora del inicio, pero en esto, para ser sincero, es mejor abandonar cualquier precisión, entregarse al marasmo celebratorio, a la fiesta pagana del que no tiene nada que perder y que un día, entre tantos días, puede gritar de igual a igual con aquellos que lo niegan, que los someten a la miseria. La mayoría concuerda en darle a ese zumbido un nombre gritado al mismo tiempo por millones. Rítmico, desafiante, que en la última sílaba acaricia la ligereza de una extinción que no hace más que retomar el aullido con fuerza. En tonos graves, agudos, en letras estiradas, en gargantas astilladas, así se mantiene el zumbar que conjura al hombre convocante, un Sísifo moderno que también le robó un secreto a los Dioses y que un día se rebeló contra la condena, venció la sentencia que parecía eterna, la cambió por gloria, la volvió su acto más justo sin que por esto cambie el destino de sus seguidores. Porque esos que lo adoran, ya tenía un Dios, que había resucitado, que había vuelto de estar entre los muertos y que un día cantó suficiente y se fue. Y no había nadie que no esperara un gesto de ese Dios, un detalle que ungiera a uno como su hijo en la tierra, lo bendijera con la diez en la espalda, y grito del gol como lanza. Dicen en este país, que el zumbido seguirá todo el tiempo necesario hasta que se vuelva verbo, se haga rezo, carne, alabanza. Un sonido al que rige un destino inevitable, romper todas la barreras y trepar a la inmortalidad de los secretos sagrados. Vendrán noches largas, fríos desafiantes, tristezas inexpugnables, eso lo saben, y por eso no temen, entender la crueldad de la tragedia es, también, conocer que hay revancha. Nada podrá evitar que ese sonido sea parte de cada ciudad. Se plasme en paredes, las mismas que no olvidan que faltan 30 mil voces y más, las mismas que tiene las esquirlas de balas, las mismas que evocan a aquel Dios, y ahora a este Apóstol, al que todavía le quedan gambetas y cuyo nombre se ha vuelto zumbido.