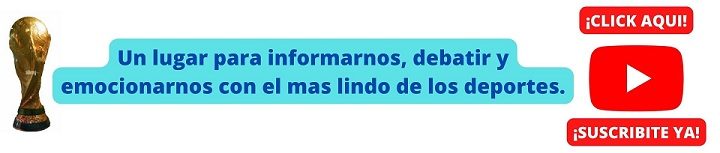Anochecer de una historia gloriosa

Un estadio lleno, dos, cientos.
Las luces que bajan desde las columnas, la humedad del césped, la dureza de la pelota inflada a la presión necesaria.
Papelitos que vuelan hasta cubrir todos los rincones.
El rugido unido de miles de almas que gritan tu nombre.
Recibir patadas, dar otras tantas.
Levantar la vista para buscar al compañero, darle la pelota y correr a la par para cuidar a ambas cosas: la pelota y al otro.
Jugar, en el mejor de los sentidos, pero sin dejar de divertirse.
Una cinta negra en lo más alto del brazo que apreta pero contiene, que respalda pero presiona, que amenaza pero resiste.
Un trofeo, dos, varios, de los grandes, de los pesados, de los bronces que quedan para siempre en la Historia de una comunidad, levantarlo al cielo y gritar campeón.
El abrazo en la victoria, pero también el abrazo en la derrota, en las sombras, en el dolor.
Leo, aquél pibe que se sentaba sobre un tractor para mirar las estrellas, nunca imaginó que miles iban a llevar su apellido en la espalda sobre un 23 de color negro negro recortado en un manto blanco cruzado por una banda roja.
Nunca soñó con una noche como ésta, con una carrera como la suya, con un final tan grande y tan eterno.